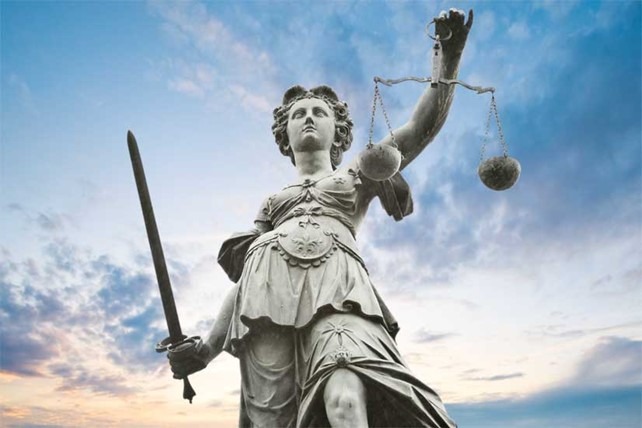Por Jorge Carlos Tomé
El momento histórico y el desafío jurídico.
La sanción de la ley que habilita el juicio en ausencia para los imputados del atentado de la AMIA (1994) marca un punto de inflexión en la historia judicial argentina. Durante trés decadas, la causa estuvo atravesada por la imposibilidad de juzgar a quienes, según la investigacion e inteligencia, participaron en uno de los crimenes mas atroces cometidos en democracia. La permanencia de los imputados fuera del país, bajo la protección de un Estado que se ha negado sistemáticamente a facilitar la extradicion, consolidó un escenario de impunidad que no solo afecto a las victimas directas, sino tambíen a la confianza colectiva de las instituciones.
Esta decisión legislativa no es una mera reforma técnica. Representa una respuesta politica y jurídica a la frustración prolongada de un proceso que nunca pudo alcanzar una sentencia firme. En tal sentido, el juicio en ausencia plantea preguntas que tocan el nucleo del derecho penal nacional; hasta qué punto el Estado puede apartarse de la exigencia de que el imputado esté presente en su propio juicio, que garantías minimas deben preservarse aun frente a delitos de lesa humanidad y como conciliar el derecho de defensa con el derecho de la sociedad a la verdad y justicia.
El debate abierto no se limita a la singularidad del atentado de la AMIA; sus implicancias trascienden el expediente y obligan a repensar si el sistema procesal argentino, históricamente inclinado a una concepción estricta de las garantías, puede adaptarse a situaciones en que la persecución penal ordinaria resulta inviable. La ley, en definitiva, inaugura un régimen de excepción que propone un desafío tanto a las convicciones jurídicas arraigadas como a la prácticas políticas que, durante años, toleraron la ausencia de una respuesta efectiva frente al terrorismo.
El principio de presencialidad en nuestra doctrina.
Desde los orígenes de nuestra doctrina, el proceso penal argentino se construyó sobre la convicción de que ningún juicio puede desarrollarse de manera legitima sin la presencia fisica del imputado. Este principio de presencialidad no es una simple formalidad, sino una expresión concreta del derecho a defensa en juicio consagrado en el articulo 18 de nuestra carta magna y en los tratados internacionales allí incorporados en su articulado con jerarquía constitucional.
La doctrina y la jurisprudencia han reiterado que el imputado debe tener la oportunidad de escuchar en persona las acusaciones que se le dirigen, ejercer su defensa material, controlar las pruebas y expresar su version de los hechos frente al tribunal.
Durante decadas, esta concepción fue defendida con firmeza, incluso en circunstancias donde la ausencia del imputado parecía una maniobra deliberada para evitar la sanción penal. La Corte Suprema, en distintos fallos, sostuvo que la condena dictada en ausencia vulnera la esencia misma del debido proceso. El arraigo cultural de este principio se explica en parte por la historia institucional argentina, marcada por experiencias de persecución politica y arbitraridad, que llevaron a una sensibilidad extrema frente a cualquier restricción de los derechos procesales.
AMIA como caso excepcional.
El 18 de julio de 1994, una explosión destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, dejando un saldo de ochenta y cinco muertos y cientos de heridos. Más allá de su dimensión criminal, el atentado a la AMIA se convirtió en un símbolo de vulnerabilidad institucional y de la incapacidad del Estado para proteger a su población y esclarecer los hechos. Las investigaciones judiciales, atravesadas por irregularidades, encubrimientos y maniobras políticas, generaron un descrédito profundo que persiste hasta hoy.
Con el correr de los años, la causa principal quedo estancada en un punto crítico: la existencia de ordenes de captura internacional contra ciudadanos iraníes sobre los que pesa la presunción de haber organizado el ataque, en coordinacion con Hezbollah. La negativa sistemática de Irán a extraditar a los imputados colocó a nuestra justicia en una situación inédita; por un lado, el principio de acción penal publica imponía la obligación de perseguir y sancionar a los responsables de delitos imprescriptibles; por otro, la ausencia prolongada de los acusados impedian la celebración de un juicio en los terminos tradicionales.
Este escenario de paralisis prolongada no puede entenderse como un problema meramente procesal. Para los familiares de las victimas, la falta de una sentencia firme significó la imposibilidad de cerrar un duelo colectivo; para el Estado, la incapacidad de articular una respuesta eficaz debilitó la confianza ciudadana en la justicia y aumento la percepción de impunidad del terror.
El juicio en ausencia y su fundamiento normativo.
La figura del juicio en ausencia implica autorizar la tramitación y resolucion de un proceso penal sin la presencia fisica del imputado, siempre que se cumplan requisitos que garanticen el respeto del derecho de defensa. Su fundamento normativo puede localizarse en fuentes internacionales y en el derecho comparado, donde esta excepción ha sido regulada de manera restrictiva.
En el ambito interamericano, el Pacto de San José garantiza el derecho de toda persona a estar presente en su juicio y defenderse personalmente o con asistencia letrada. No obstante, la interpretación autorizada ha admitido que estos derechos pueden ceder si se acredita que el imputado fue informado de los cargos, tuvo posibilidad de comparecer y, pese a ello, optó la ausencia.
Este diseño normativo pretende compatibilizar la garantía de defensa con el interes publico en la persecución penal en delitos de extrema gravedad. Desde nuestra perspectiva técnica, la regulacion aprobada puede considerarse una excepción extraordinaria al principio de inmediación.
Reflexión sobre esta tensión.
La incorporación del juicio en ausencia al derecho argentino condensa un dilema de gran trascendencia: la tensión permanente entre la vigencia de garantías individuales y la necesidad de brindar una respuesta judicial eficaz frente a crimenes que afectan los cimientos de nuestra sociedad democrática. Para buena parte de la doctrina, esta excepción representa una fractura en la tradición procesal que, por decadas, colocó el principio de presencialidad en un lugar central.
La objeción mas relevante sostiene que ningun recurso legislativo puede reemplazar la presencia del imputado en un debate oral, porque solo la confrontación directa de pruebas permite un pleno ejercicio de defensa.
Sin embargo, la persistencia de la impunidad tambien constituye una afectación de derechos. En el caso AMIA, el paso del tiempo demostró que la negativa deliberada a someterse a la justicia puede perpetuar un daño colectivo irreparable. Al autorizar un procedimiento excepcional con salvaguardas estrictas, el legislador busca conjurar la paradoja de un sistema que garantiza los derechos del imputado, pero no asegura el derecho de las victimas de obtener justicia.
En perspectiva, esta reforma puede leerse como un gesto de voluntad politica frente a decadas de parálisis, pero tambien como un llamado de atención sobre las debilidades estructurales de nuestro proceso penal. La aplicación de este mecanismo exigirá la maxima prudencia, transparencia y una interpretación restrictiva que preserve su naturaleza extraordinaria; solo así sera posible sostener que esta excepcion, en lugar de erosionar las bases del estado de derecho, constituye un esfuerzo por fortalecerlas allí donde la inercia y el temor a innovar consolidaron la impunidad.